 La del uruguayo Horacio Quiroga pudo ser en principio una forma de escribir algo decimonónica —nació de hecho en 1878—, menos rimbombante que la de Galdós y más sencilla, pero tan llena de música… Enseguida devino en modernista. Escribió una serie de preceptos para el buen escritor que incumplió a menudo, y a pesar de que perseguía con afán la simplicidad absoluta, en varios de sus relatos abundan los adjetivos y puede parecer que peca de solemne. No importan estas contadas excepciones, la narrativa de Horacio Quiroga es asequible y elegante, resulta un autor fácil de leer.
La del uruguayo Horacio Quiroga pudo ser en principio una forma de escribir algo decimonónica —nació de hecho en 1878—, menos rimbombante que la de Galdós y más sencilla, pero tan llena de música… Enseguida devino en modernista. Escribió una serie de preceptos para el buen escritor que incumplió a menudo, y a pesar de que perseguía con afán la simplicidad absoluta, en varios de sus relatos abundan los adjetivos y puede parecer que peca de solemne. No importan estas contadas excepciones, la narrativa de Horacio Quiroga es asequible y elegante, resulta un autor fácil de leer.
Hay en él algo de Maupassant, de Baudelaire y de Kipling. Sus historias son a menudo terribles, casi siempre enmarcadas en ambientes salvajes y protagonizadas por caracteres límites: aventureros, pioneros, insensatos, borrachos, locos, que han de enfrentarse a un mundo hostil. Su geografía natural es el cuento. Mucho se le ha relacionado con Poe por lo tétricos que resultan algunos de ellos, salpicados a menudo de enfermedad y sufrimiento, y nunca ocultó su admiración por el bostoniano, a quien consideraba su maestro.
Algo único ocurría en la mente de Horacio Quiroga, la vida se desarrollaba ante él para que luego pudiera escribirla, pintada de una pátina que convertía cada momento en un momento dramático. De pequeño estuvo presente en el accidente de caza que mató a su padre. El horroroso espectáculo provocó que su madre, que le llevaba en brazos, le dejara caer: Horacio se golpeó contra las tablas del muelle. Fue quizás entonces que algo se recompuso en su cabeza de una cierta manera, aquella que luego le llevara escribir cuentos como El almohadón de plumas.
Fue testigo del suicidio de su padrastro, que se mató disparándose un tiro en la frente. En 1901, sus dos hermanos murieron de fiebres tifoideas; en ese mismo año, limpiando la pistola con que un íntimo amigo pretendía batirse en duelo, el arma vino a dispararse y Quiroga mató a su amigo. Su primera mujer se suicidó con veneno, después de una pelea y harta de seguirle a lo largo de sus locas aventuras por la selva. Agonizó durante ocho días.
Hay algo en los cuentos de Quiroga donde se trasluce el drama que fue su vida, un poso; pareciera que algo inquietante se mueve bajo las palabras, bajo lo que sucede en primer término. Y hasta en sus relatos más amables acecha una sombra.
Y con todo, en su literatura siempre hay poesía. En el tratamiento de sus personajes, en su forma de mirarles, de padecer con ellos las muchas vicisitudes que les acometen. Allí donde Quiroga escribe hay una gran ternura.
En España se le ha editado poco y regular (excepción hecha de una edición de Eneida en forma de dos libros muy mimados, Los desterrados e Historia de un amor turbio; y de alguna cosa sobria, discreta, en la línea de Cátedra o Seix Barral); Horacio Quiroga merece una gran recopilación, uno o varios volúmenes en donde se aglutinen todas esas historias dramáticas y bellas, todos esos personajes desaforados.
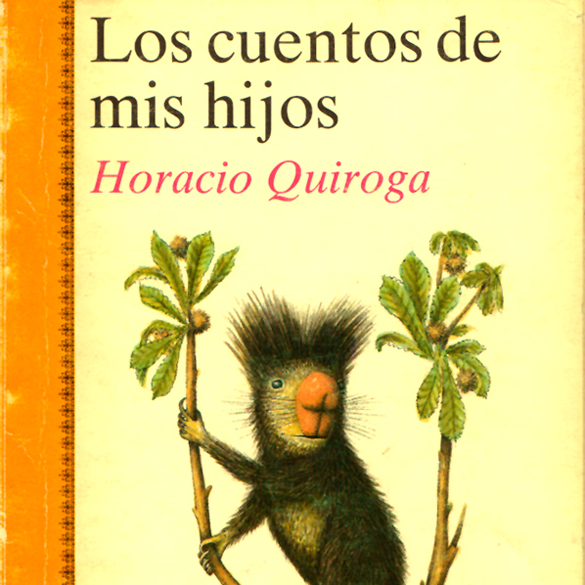 Son muy reconocidos sus Cuentos de amor, de locura y de muerte, sus Cuentos de la selva; esta vez, sin embargo, se ha querido traer una obrita quizás menor, no tan celebrada. Es difícil de encontrar, llegó a nuestras manos gracias a la cuesta de Moyano. Se trata de Los cuentos de mis hijos, en una edición de Alfaguara del año 88 con un interesante prólogo de Ángel Rama e ilustraciones de Francisco Meléndez, donde se recopilan los relatos que Quiroga ideó y escribió para contar a sus hijos. Al contrario de lo que pudiera pensarse, el suyo no se transforma aquí en un estilo infantilizado. El diablito colorado, sin ir más lejos, resulta un portento en sí mismo, en forma y fondo. Los relatos infantiles de Quiroga conservan su fuerza, en ellos permanece aquel particular sentido del drama y abundan las sombras, tan suyas, como si el autor quisiera transmitir a sus hijos una cierta visión de la vida, pues fue un padre severo que nunca les consintió la menor de las debilidades. Acaso con estos relatos quiso prepararles para los peores embates.
Son muy reconocidos sus Cuentos de amor, de locura y de muerte, sus Cuentos de la selva; esta vez, sin embargo, se ha querido traer una obrita quizás menor, no tan celebrada. Es difícil de encontrar, llegó a nuestras manos gracias a la cuesta de Moyano. Se trata de Los cuentos de mis hijos, en una edición de Alfaguara del año 88 con un interesante prólogo de Ángel Rama e ilustraciones de Francisco Meléndez, donde se recopilan los relatos que Quiroga ideó y escribió para contar a sus hijos. Al contrario de lo que pudiera pensarse, el suyo no se transforma aquí en un estilo infantilizado. El diablito colorado, sin ir más lejos, resulta un portento en sí mismo, en forma y fondo. Los relatos infantiles de Quiroga conservan su fuerza, en ellos permanece aquel particular sentido del drama y abundan las sombras, tan suyas, como si el autor quisiera transmitir a sus hijos una cierta visión de la vida, pues fue un padre severo que nunca les consintió la menor de las debilidades. Acaso con estos relatos quiso prepararles para los peores embates.
En el ocaso, aquejado de una dolorosa prostatitis, su segunda mujer acabó por abandonarle en la selva; se llevó consigo a la hija que tuvieron en común y quedó solo. Cuando, atormentado por los dolores, Quiroga visitó por fin al médico, se le enteró de un avanzado cáncer de próstata. Compró cianuro y acabó con su vida.
Quedan para siempre, y por fortuna, sus libros, sus cuentos, sus sombras y su sentido de la ternura.

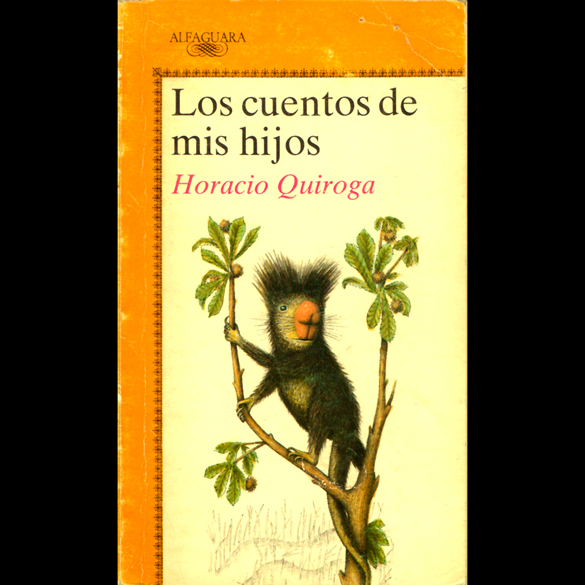
Leave a Reply