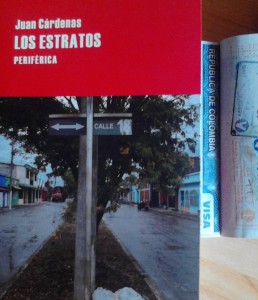 Llegué de Colombia a Madrid, pasé por Pasajes y uno de los libreros y compañero de fatigas, Jesús Alonso, me regaló una novela de un amigo suyo colombiano. Me la ventilé casi entera en mi viaje de regreso y la terminé mientras hacía cola para resolver el enésimo trámite de la burocracia de allá, muy superior en farragosidad maléfica a la de acá (lo de Kafka fue puro diletantismo). En esas estaba, esperando de pie libro en mano, cuando un chico sin kit de supervivencia me preguntó de qué trata el libro ese que es colombiano, ¿no?
Llegué de Colombia a Madrid, pasé por Pasajes y uno de los libreros y compañero de fatigas, Jesús Alonso, me regaló una novela de un amigo suyo colombiano. Me la ventilé casi entera en mi viaje de regreso y la terminé mientras hacía cola para resolver el enésimo trámite de la burocracia de allá, muy superior en farragosidad maléfica a la de acá (lo de Kafka fue puro diletantismo). En esas estaba, esperando de pie libro en mano, cuando un chico sin kit de supervivencia me preguntó de qué trata el libro ese que es colombiano, ¿no?
De un tipo al que se le va la vida por el desagüe: la empresa que ha heredado de su padre, su matrimonio…
Al mismo tiempo que le hacía este pobre resumen era consciente de que si bien no era una descripción falsa, sí era tan parca como para describir casi cualquier vida (al menos la de cualquier heredero).
Quizá otro alguien habría descrito la novela como un tipo en búsqueda de un recuerdo de su infancia. Proust en Colombia.
Otro como un buenísimo retrato del habla. La tradicion oral-colonial.
Otro quién sabe si no habría incidido en la violencia, las armas y las drogas. Locombia.
O en la religión y el vallenato. Cómo vivir en Colombia y no morir de miedo y asco en el intento.
Otro habría hablado de cómo se intercalan el presente del protagonista y los jirones del pasado: conversaciones, noticias de hace un siglo, anuncios de periódico. “Una voz intervenida por otras voces”, dice la contraportada.
Pero eso de voces intervenidas suena a cirugía grave y ensombrece fragmentos jocosos como este:
“Un día los dos viejos que no se habían visto en ciento cincuenta años se encontraron en una esquina Quihubo ve cómo andás tanto tiempo sin verte Y dizque se fueron a ver una película de vaqueros al teatro bolívar y luego salieron del cine y se comieron un cholao en el parque y dizque uno le dijo al otro Me tenés abandonao desde que tenés plata Y el otro se enojó todo y le dijo No nos vemos en ciento cincuenta años y no tenés otra cosa que decirme negro hijueputa” (132).
Algún crítico con aires de escenógrafo destacaría el contraste entre la ciudad y la selva.
La ciudad: el bar “que es sólo para la gente del métal. Ni salseros, ni reaggetoneros, ni marimberos. Menos un paisa en pantaloneta” (158).
Y la selva: “un insecto pequeñito parecido a una polilla.
Este animalito, dice, puede poner las alas del color y la textura de la corteza de este árbol y sólo de este árbol. Hay épocas del año en que se juntan millones, trillones encima de un árbol. Lo cubren casi entero. Se camuflan tan bien y se quedan tan quietas y son tantas que una apenas se da cueta de que están allí. Cuando sopla el viento es como si el árbol estuviera respirando.” (192).
Una de las varias razones por las que he agradecido leer esta novela es que prescinde de cualquier teoría, abstracción, generalización, opinión... La ficción que construye es mucho más verosímil que cualquier discurso sociológico, cualquier reportaje periodístico y cualquier tratado político.
Ahí va uno de mis fragmentos favoritos:
“Qué bonita el agua (…). Le juro que con este calor me metería a bañarme (…), invitaría a una amiguita, dice, y me bañaría con ella. Ahora se le sale una carcajada, quizás demasiado estridente (…). Si alguien se asomara por la ventana ahora y me viera charlando con el vigilante pensaría que nos estamos emborrachando juntos. Un propietario y el vigilante, un cuadro siniestro que a mí me divierte. (…) imagínese que yo vengo una noche bien tarde, como a esta hora, vengo con una peladita, claro, y le digo mami, vamos a bañarnos aquí bien bacano (…) sonrío y le contesto que si hiciera algo así vendría otro vigilante y lo sacaría a tiros de la piscina. ¿A mí? (…). No, yo no me dejo (…). Yo traigo mi fierrito también y si quieren bala, les doy (…). Imagínese yo aquí dándome bala con mis compañeros y la hembra gritando en la piscina y yo ta-ta-ta-ta, gonorreas, por sapos, me los voy bajando uno por uno. Gonorreas. Y el agua toda azulita se mancha de sangre y yo ahí metido como diciendo hijueputas, cómo es conmigo pues, y la hembra dizque sos mi héroe, papito, pailas” (19 – 20).
Pero no todo es tan transparente como el agua ni tan evidente como la sangre. También está lo misterioso, como el personaje del detective especializado en ir hacia atrás gracias al “remedio”:
“Los lechos secos del cerebro se llenan de agua otra vez y entonces se vuelven navegables. El remedio te deja ver y te permite caminar al mismo tiempo por toda la memoria” (179).
Juan Cárdenas, Los estratos. Periférica. 2013.
Dónde comprarlo: librería internacional Pasajes.

Leave a Reply